Relación de una campaña en contra de los libros perniciosos: la censura eclesial a la novela en el Ecuador del siglo XIX
Report of a Campaign Against Harmful Books: Ecclesial Censorship of the Novel in 19th century Ecuador
DOI: https://doi.org/10.32719/13900102.2024.56.6
Fecha de recepción: 5 de enero de 2024 - Fecha
de aceptación: 25 de marzo de 2024
Fecha de publicación: 1 de julio de 2024
Pontificia
Universidad Católica del Ecuador. Quito, Ecuador ![]()
Resumen
La Iglesia católica del Ecuador controló la educación pública desde la fundación del Estado nacional, ocurrida en 1830, hasta los últimos años del siglo XIX. La pérdida paulatina de su poder motivó a las cúpulas eclesiales a iniciar diversas campañas desde los púlpitos. Una de las acciones más dilatadas fue la prohibición de la lectura de novelas. Los clérigos conocían y temían el poder persuasivo y didáctico de la novela, que se estaba convirtiendo en el vehículo de expresión preferido de los nuevos autores y en el género literario más consumido por la juventud. En este artículo se analizan las estrategias que los líderes religiosos desplegaron para limitar la influencia subversiva de la novela, en aquella comunidad nacional emergente.
Palabras clave: siglo XIX, novela latinoamericana, novela ecuatoriana, censura religiosa.
Abstract
The Catholic Church in Ecuador controlled public education since the foundation of the national State in 1830, until the last years of the 19th century. The gradual loss of its power motivated ecclesiastical leaders to initiate various campaigns from the pulpits. One of the most extensive actions was the prohibition of the reading of novels. The clerics knew and feared the persuasive and didactic power of the novel, which was becoming the preferred vehicle of expression for new authors and the literary genre most consumed by young people. This article analyzes the strategies that religious leaders deployed to limit the subversive influence of the novel in that emerging national community.
Keywords: 19th century, latin american novel, ecuadorian novel, religious censorship.
LAS CARTAS PASTORALES DEL ARZOBISPO ORDÓÑEZ
La iglesia católica del Ecuador censuró la lectura de novelas en la década de 1880. Así lo demuestran los Acuerdos del congreso eucarístico ecuatoriano realizado en 1886, por iniciativa de José Ignacio Ordóñez (Cuenca, 1829-Quito, 1893), sexto arzobispo de Quito. Aquel concilio pidió de manera expresa a los párrocos y directores espirituales que inculcaran a los padres de familia “el deber cristiano de velar porque no se introduzcan en sus hogares libros ni otros escritos que puedan menoscabar su moral y buen orden” (Iglesia católica 1886, 7).
Tal conminación estuvo acompañada de dos clases de exhortaciones: unas animaban a los fieles a evitar lecturas contrarias a las enseñanzas religiosas y la propagación de apreciaciones falsas sobre las autoridades eclesiásticas; otras alentaban a los feligreses a fomentar la lectura de publicaciones que defendieran la patria y depuraran, ennoblecieran y santificaran las costumbres de la civilización católica (7-8). Si bien la novela en tanto género literario no se nombra explícitamente entre los compromisos de aquella conferencia religiosa, al menos tres documentos pastorales contemporáneos relacionados con ella evidencian que tales consejos implicaban mucho más que meras alusiones a la ficción literaria.
La primera de las publicaciones que refiero es la Cuarta carta pastoral que el obispo Ordóñez publicó dos años antes, en 1884. En ella, el líder religioso había llevado a cabo una fuerte diatriba en contra de la novela, mediante la cual persuadía a los padres de familia de su diócesis a evitar que tales escritos entraran en sus hogares:
¿Quiénes son los héroes de novelas? ¿Quiénes sino los adúlteros, los ladrones, los asesinos? ¿Qué costumbres se pintan, qué escenas se ponen delante de los ojos de los incautos lectores? [...] ¡Padres de familia, ¿llevaríais a vuestras hijas a lugares donde peligrara su virtud, donde se manchara su inocencia? ¿Permitiríais que tratasen impunemente con personas de malos precedentes, de conducta dañada? ¿Consentiríais en que tuviesen por amigos y confidentes personas a quienes la sociedad arroja de su seno?... Pues todo esto y más hacéis contra la moral de vuestras familias, cuando dejáis que vuestros hijos y vuestras hijas se consagren sin temor de Dios a la lectura de libros perniciosos. (Ordóñez 1884, 5-6)
De esta manera, Ordóñez manifestaba su desconfianza por un género literario todavía nuevo en su entorno, pero que había permeado en la sociedad letrada y se estaba convirtiendo en la estrategia narrativa predilecta de los escritores y lectores de la época.
En su Cuarta carta pastoral, Ordóñez se lamentaba de esta nueva situación, insinuando que se trataba de un contubernio entre los enemigos de la Iglesia, con la complicidad de los impresores y cajistas, atentos solamente al “miserable lucro” (6). Lo cierto es que la Iglesia había perdido el monopolio de las imprentas y el nacimiento de la prensa liberal era ya un hecho consumado. Las llamadas novelas de folletín se publicaban por entregas en los diversos periódicos de esos años, cuya modalidad editorial replicaron incluso las revistas literarias editadas por los cenáculos y cofradías culturales, mayoritariamente conservadores y católicos.
En este formato aparecieron varias de las novelas ecuatorianas anteriores a 1886, antes de circular en volúmenes separados: Plácido, de Francisco Campos Coello, vio la luz en La Esperanza, periódico religioso y literario, entre marzo de 1871 y enero de 1872; La muerte de Seniergues, de Manuel Coronel, salió de las prensas de El Pichincha, periódico literario, entre julio y agosto de 1876; y Soledad, de José Peralta, salió primero en el número 19 de El Correo del Azuay de 1881, y después en El Progreso, entre marzo y noviembre de 1885 (Carrión 2020). Estos y otros tantos libros perniciosos habían invadido el incipiente mercado de la lectura y estaban inspirando a los autores ecuatorianos a practicar una especie de escritura todavía novedosa para la naciente comunidad de lectores.
Pero la ficción novelesca no era la única modalidad discursiva que encendía las sospechas de la cúpula eclesiástica. En la misma carta pastoral, el arzobispo de Quito condenó la publicación de uno de los libros más célebres de Juan Montalvo (Ambato, 1832-París, 1889), cuyo primer tomo había aparecido apenas dos años antes, en 1882: “el autor de los Siete tratados ha llenado nuestra alma de amargura y nos ha causado profunda tristeza, porque se manifiesta muy a las claras enemigo no solamente del Clero, sino de la misma Iglesia Católica Romana” (Ordóñez 1884, 7). La querella de este obispo contra la novela no era solamente un asunto religioso o moral, sino indiscutiblemente político: se confundía con la pérdida de influencia sobre el Estado que la Iglesia estaba sufriendo y con la aprehensión que el advenimiento de las ideas liberales provocaba entre sus miembros más conservadores.
En 1885, Juan Montalvo terminaba de revisar la última versión de su propia novela, que había empezado a escribir muy probablemente diez años antes, en 1875. Me refiero a los Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, publicada recién en 1895. Providencialmente, a partir de ese mismo año, el triunfo de la Revolución alfarista le quitaría a la Iglesia el monopolio de la instrucción pública y, con ella, el manejo exclusivo de la educación de los niños y jóvenes, así como el arbitrio sobre el intercambio de ideas entre los miembros de la naciente sociedad civil ecuatoriana.
Pero aquella no fue la última ocasión en que José Ignacio Ordóñez arremetió contra el cultivo del ocio literario. El mismo año del congreso religioso de 1886 publicó una epístola en la que sentenciaba con severidad a quienes asistían a los montajes teatrales, que por la época ya eran frecuentes, según sus propias palabras. Si bien Ordóñez reconocía en esta nueva carta pastoral que el teatro podía servir como vehículo promocional de las buenas costumbres —como también aceptaba que podía suceder con la novela—, en su opinión, tal ocurrencia no era más que una excepción contraria a la naturaleza pasional y licenciosa del espectáculo teatral, en donde los desnudos y la representación de amoríos desenfrenados —especialmente entre jóvenes y adolescentes— sembraban en la audiencia el germen del desorden social: “como dice Juan Jacobo Rousseau, todo sale a la escena menos la razón; y si la belleza y la virtud dependieran del arte, hace mucho tiempo que, según el mismo, el dramático les hubiera dejado en ruinas” (Ordóñez 1886, 5). Así pues, las cartas pastorales de Ordóñez y los acuerdos del concilio de 1886 fueron parte de una sola campaña en contra de la lectura de los llamados libros perniciosos.
El tercer documento que quiero rescatar es el más decidor de todos, acaso porque retoma y resume las cartas de Ordóñez y suma a su figura de autoridad otros tantos nombres de escritores igual de reaccionarios o afines a las causas católicas conservadoras. Me refiero a un libelo titulado Lectura de novelas, publicado once años después de los textos de Ordóñez, por el presbítero Alejando Mateus (1891). Oriento mi atención hacia aquel año de 1891, porque entonces terminaba el mandato presidencial de Antonio Flores Jijón (Quito, 1833 -Ginebra, 1915), miembro del Partido Progresista Ecuatoriano, considerado liberal para su época, aunque católico. Y también porque Ordóñez falleció un año después, en 1892. Vale recordar que Ordóñez fue el obispo que vio la colocación de la primera piedra de la Basílica del Voto Nacional, cuya construcción animó en el referido sínodo de 1886 y que el presidente Flores Jijón apoyó con denuedo, para dejar un testimonio monumental de la consagración de la República del Ecuador a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús.
Así pues, el folleto de Mateus es mucho más que una derivación de la campaña de Ordóñez en contra de la novela. Se trata de uno de los estertores publicitarios más conservadores que ocurrieron justo antes del triunfo de la Revolución Liberal. Dice Mateus (1981) hacia el final de su diatriba, siguiendo las palabras del célebre arzobispo: “Destiérrese, pues, la novela del hogar doméstico, y de los colegios, si se quiere bienandanza para la familia, la sociedad y la Iglesia” (15). Sin embargo, a diferencia de su líder espiritual, sin miramientos ni eufemismos, Mateus sentencia a la novela con estas palabras: “Sea condenada con un anatema de execración y desprecio esta eterna y solapada enemiga de la virtud, de la ciencia y del buen gusto. Mírenla todos como a una pública meretriz” (16).
EL LIBELO COMBATIVO DEL PRESBÍTERO MATEUS
Pero ¿qué tanto daño podía causar la lectura de historias de amor, más allá del cultivo de la imaginación y el enriquecimiento de una educación sentimental hasta entonces dominada por la censura de la Iglesia católica? Veamos en detalle las ideas más importantes que recopila y analiza Mateus, empezando por las autoridades a las que recurre.
La fuente que más consulta este sacerdote, del mismo modo que hizo su maestro Ordóñez, es Jean-Jacques Rousseau (Ginebra, 1712-Ermenonville, 1778): “Qué bien se expresó Rousseau, crítico para nadie sospechoso, cuando dijo de las novelas que el refinamiento del gusto en las ciudades, el aparato del lujo, la moral epicúrea, son las lecciones que dan y los preceptos que imponen” (Mateus 1891, 12, 13). En este mismo tono, comenta las ideas de Rousseau, aunque nunca señale con precisión qué edición utiliza, si transcribe literalmente sus textos o si los traduce directamente. Distinto es el caso de autores de cariz religioso, en quienes se apoya para validar sus argumentos, referenciando siempre sus escritos con relativa claridad. En todo caso, vale la pena reconocer su habilidad para ubicar el lugar y momento precisos de cada cita, como dejó escrito en el siguiente caso:
Rousseau añade: “Quéjanse, y con razón, de que las novelas trastornan el juicio. Pues los lectores, al contemplar en la novela las pretendidas ilusiones de un estado que no es el suyo, se dejan seducir y se despechan de su modo de ser... Queriendo uno ser lo que no es, llega a creerse otra cosa de lo que es, y de este modo da en loco. (14-5)
Locura. Para estos fieles católicos, la novela engendraba la locura. Habría que pensar entonces que estar loco era creerse que las aventuras de la ficción se podían encarnar en la propia vida. Y que tal locura no podía ser otra que aquella que padeció y gozó el Quijote, después de fundirse el cerebro leyendo aquellas aventuras de caballeros medievales que peleaban por la justicia, que soñaban con un mundo justo y más juicioso que aquel que llamamos realidad. De estos asuntos, nada dicen los curas Ordóñez y Mateus: su disputa nunca fue estética o literaria. Debido a la vigilancia religiosa, poca o nula lectura de novelas se practicaba hacia finales del régimen colonial y principios del republicano. Los poros de la censura se abrieron recién en los últimos años del siglo XIX, a pesar de que la novela existía desde hacía siglos en otros lugares. Quizá por esto también hubo tan poca y tardía novela en el siglo inaugural de la república ecuatoriana. Estos sacerdotes estaban lamentándose por haber perdido su calidad de censores y su función moralizante.
A Mateus tampoco no le ruborizó poner de su lado a un exmasón y reconocido farsante de la época, como León Taxil (Marsella, 1854-Sceaux, 1907), para pronosticar el destino de las jovencitas que leían novelas:
Por donde la sociedad deplora con harta frecuencia la inesperada fuga ó el rapto de niñas y señoritas de no escasa significación (léanse las Confessions d’un ex-libre-penseur por León Taxil),1 se desconcierta y enloquece palpando su impotencia para estorbar matrimonios entre personas a quienes solo la novela ha podido unir. (8)
Taxil había publicado varios libros rabiosamente anticatólicos, pero luego fue acusado de plagio y expulsado de su logia. Después de este suceso, y para vengarse de sus antiguos hermanos masones, Taxil fingió haberse convertido al catolicismo y publicó diversos libros en los que denunciaba las supuestas prácticas satánicas y perversas de la masonería. Tiempo después, el mismo autor confesó en un acto público que todo lo que había publicado acerca de las supuestas perversidades de la masonería había sido un embuste motivado por su sed de venganza. A Mateus este detalle no le interesó y citó a Taxil como si fuera una autoridad religiosa o moral igual de legítima que cualquiera de las otras.
LA TRADICIÓN RELIGIOSA DE LA CENSURA
Sin embargo, las estrategias de Mateus no se agotaron en la astucia. También se mostró consecuente con al menos tres autoridades cristianas muy reconocidas en su tiempo: el Cardenal Bonald, el teólogo von Storchenau y el mismísimo Santo Tomás.
En primer lugar, del cardenal Louis Jacques Maurice de Bonald (1787-1870), célebre arzobispo de Lyon, Mateus recogió una serie de ideas publicadas en una carta pastoral de 1854, titulada, precisamente, Contra las malas lecturas (Bonald 1854). En ella, Bonald sugiere que las novelas provocan en los lectores “una repugnancia insuperable para los trabajos austeros de la ciencia” y los inhabilita “para una educación sólida”. Y así como manda a reprobar todas las lecturas explícitamente impías, ordena “proscribir aquel enjambre de cuentos frívolos y esos libelos que diariamente hacen contemplar al lector, a veces con el tono hipócrita de la reprobación, todos los excesos de un corazón dañado” (12).
En segundo lugar, Mateus acude al sacerdote jesuita, filósofo y teólogo austríaco, Sigismund Maria Laurentius von Storchenau (17311798), para señalar cómo cualquier hábito ajeno al cultivo de las virtudes teologales, tal como la lectura de los libros perniciosos, puede producir efectos indeseados sobre el alma de los fieles: “Esto se colige de la íntima unión y mutua acción entre el cuerpo y el alma, sea por el influjo físico, según creyó Torchenau [sic]” (13).2
Vale la pena anotar que la calidad de la edición del texto de Mateus es mediocre: tiene numerosas erratas y evidentes errores en la transcripción de los textos y los nombres de los autores que cita. En general, Mateus presta poca atención al rigor documental. El poco interés que muestra frente a un aspecto tan fundamental para la argumentación de un auténtico vituperio es una clara evidencia de que el destino proselitista de su obra era para Mateus mucho más importante que sus cualidades literarias.
En tercer lugar, Mateus acude a la autoridad de Santo Tomás, para reiterar la idea de que el alma puede recibir el influjo físico del cuerpo y provocarle algún daño severo: “sea porque, según enseña Santo Tomás (Qq. dispp. de Veritate, Qu. 25, Art. X) las fuerzas superiores redundan en las inferiores, y cuando aquellas se ejercitan con mucha intensidad, éstas quedan débiles” (13). Nuevamente, como ocurre con las citas anteriores, la Suma Teológica de Santo Tomás no está bien citada, pues ninguna cuestión con el número 25 de ninguna de las tres partes del texto tomista está compuesta de 10 artículos.
Esta serie de citas descuidadas termina cuando Mateus, sencillamente, le atribuye a Platón el origen de aquella idea de que la lectura como cualquier otra actividad corporal impía puede influir en el alma de las personas: “Así lo observó Platón (De Rep. Lib. 3) asegurando que la mayor parte de las mujeres locas han llegado a ese término por amor o por sus consecuencias, odio, celo, tristeza &” (4). Si bien queda claro que Mateus se refiere aquí al libro tercero de la República de Platón, que es el capítulo dedicado a la crítica contra la poesía, los mitos y en general la ficción, también queda al descubierto la liviandad con que recurre a sus fuentes documentales y el modo subitáneo en que las interpreta y relaciona.
LA NOVELA SUBVIRTIÓ EL RÉGIMEN SOCIAL CONSERVADOR
A partir de esta caracterización del locus enunciativo de Mateus, resulta sencillo comprender que son dos los asuntos que más le preocupan: por una parte, que la Iglesia haya perdido el monopolio de la imprenta —correlato perfecto de la crítica que lleva a cabo en contra el nacimiento de la prensa liberal— y, por otra parte, que la novela auspicie el desorden del régimen social conservador.
El primero de estos problemas aparece de manera transparente, cuando Mateus asegura que, al editar narraciones ficticias, la imprenta ha sido destinada a fines ajenos al cuidado de las buenas costumbres y la difusión de la verdad, mediante la publicación de escritos “novelescos y periódicos que tienden no al mejoramiento de las costumbres ni a procurar las virtudes públicas o privadas” (1-2). De esta manera, Mateus defiende la misión educativa de la imprenta y su innegable influencia sobre la juventud.
Del segundo de estos problemas, Mateus se ocupa con más detenimiento mediante numerosos argumentos. El más contundente de todos ellos es que, en su opinión, la novela desordena el régimen de los roles de género de la sociedad de su época, porque afecta la domesticidad de las mujeres (3, 4), debilita el papel de proveedor y líder social y familiar de los varones (3, 11) y convierte a los religiosos en unos individuos afeminados (15, 16).
Ahora bien, esta preocupación de orden moral va acompañada de otra de carácter económico. Según Mateus, al promover el ocio, la novela va en contra de los preceptos del libro Eclesiástico de las Sagradas Escrituras, porque atenta directamente contra la productividad: “sin contar con la refinada malicia que, según, dice el Espíritu Santo (Eccli. c. XXXIII, v. 29) aprende en la escuela de la ociosidad” (11).3 Además, este recelo tiene otra dimensión: el temor al advenimiento de la modernidad capitalista y el surgimiento de la vida urbana.
Así pues, la novela también sería una de las causas de las enfermedades relacionadas con la modernidad citadina tales como la ansiedad o la depresión: “Las enfermedades nerviosas tan comunes y prematuras en nuestra época, particularmente en las ciudades, las más veces no reconocen otra causa que el baile, el teatro, ó la novela” (14). No obstante, vale la pena recordar que ciudades propiamente dichas no existían en el Ecuador de 1880. Pasarían todavía algunas décadas para que la migración de campesinos a las urbes provocara el surgimiento de las ciudades tal y como las conocemos desde el siglo XX. Mateus seguramente imitaba los argumentos de sus coidearios europeos, que sí estaban experimentando ya el nacimiento de las grandes ciudades y los rigores de la vida urbana.
En consecuencia, podría entenderse que el origen de estas preocupaciones de los sectores más conservadores del Ecuador de entonces es ajeno a las cualidades textuales, lingüísticas, propiamente literarias de la novela. Tal vez lo que realmente temían era el paulatino surgimiento de la democracia republicana y el consecuente final del poder teocrático que la Iglesia ejerció durante las primeras décadas del siglo XIX, e incluso antes, durante el régimen colonial. Lo cierto es que Mateus le temía al poder subversivo de la novela, porque se estaba mostrando tan grande como la potencia emancipadora del teatro (ya criticada en las cartas pastorales del arzobispo Ordóñez):
Si el teatro es tan pernicioso a la moralidad del individuo, ¿cuántos estragos no causará la novela que es un verdadero drama al que asiste el lector cuantas veces le place, y aún con solo volver la hoja del libro tiene repetición de la escena cuantas veces le venga en capricho? De esta forma se llega a perder la castidad del corazón y la del entendimiento, una vez que éste se hace teatro de escandalosas escenas y aquel un horno de concupiscencia y centina en que se han arrojado los más inmundos deseos. (6)
Y si es verdad que Mateus temía que los lectores de novelas y espectadores de teatro quisieran convertir en realidad aquellas historias ficticias (6), lo era, sobre todo, porque temía que las mujeres lectoras de novelas se animaran a transgredir los límites del mundo doméstico que las cercaba y reducía: “Una joven que acostumbra leer novelas, nunca llenará los deberes de buena hija, ni después los de madre de familia; el hogar doméstico será el retrato de la confusión y desorden que reina en su imaginación” (11).
Desde esta perspectiva, los llamados libros perniciosos tenían en la novela a su ejemplar más nocivo y los lectores de novelas tenían en las mujeres a las víctimas más susceptibles. Resulta evidente que Mateus, Ordóñez, sus acólitos y feligreses le temían a cierta clase de soberanía que, por aquellos años, solamente el ocio literario podía brindar. La suya era una campaña contra la imaginación que estaba rompiendo las cadenas del control religioso.
Esta preocupación especial por la pérdida del rol tradicional de las mujeres se manifiesta mediante tres ideas que se repiten frecuentemente en los documentos que he revisado y que Mateus expresa con claridad. Por una parte, dice que la novela vulnera el capital doméstico que la mujer debía cuidar: “los bienes y reputación de la casa vendrán siempre á menos; los hijos correrán a toda vela por el mar de la perdición, al soplo de su libertad” (11). Por otra parte, asegura que la novela lesiona el valor del sacrificio que toda cristiana modelo debe asumir con resignación: “el sufrimiento resignado tan necesario para la mujer, será para ella virtud muy peregrina” (11). Y, en tercer lugar, casi como una consecuencia, asevera que la novela es enemiga del matrimonio y la familia, porque es generadora de vicios como el adulterio, la fornicación y los divorcios, que “no son hechos casuales, sino ensayos de lo que se aprendió en la novela” (7, 8).
A esta retahíla, Mateus añade una última y categórica razón, la novela como causa incitadora del suicidio: “¿Quién puede contar el número de improvisados héroes y de legendarias heroínas que han quedado anegados en su propia sangre, teniendo en sus manos o muy cerca de sí el libro que les instigó a fugar cobardemente de esta vida contra las órdenes de la Providencia de Dios?” (8-9).
A pesar de todas estas evidencias, que muestran que para Ordóñez y sus adláteres la novela infringía profundos daños en el régimen social de la época, el recelo de estos conservadores no se concentró exclusivamente en la dudosa moralidad de los temas que supuestamente transmite este género literario. Estos activistas también desconfiaban de la novela en tanto género literario o modalidad discursiva, porque conocían su potencia persuasiva y eficacia comunicativa:
Y esta es la razón porque [sic] las novelas son el veneno que da muerte a las almas. En efecto: aquello que está escrito parece tener cierto carácter sagrado y misterioso, por donde infunde un profundo respeto a personas irreflexivas o medianamente instruidas, que con infantil candor oyen sus consejos, cual si fueran avisos del oráculo más autorizado. (5-6)
De esta manera, queda claro que esta campaña en contra de la lectura de los llamados libros perniciosos fue predominantemente religiosa y política; pero también es evidente que, sin las cualidades literarias de la novela, sin su potencia retórica y persuasiva, la preocupación de aquellos ideólogos reaccionarios no hubiera sido tan profunda.
Y UN APUNTE SOBRE LA HISTORIA DE LA LITERATURA ECUATORIANA
En la década de 1880, la Iglesia católica del Ecuador censuró el género literario de la novela, porque sus líderes entendían que su naturaleza era esencialmente inmoral. Para ellos no existían buenas novelas, porque todas eran producto de la imaginación desatada y lujuriosa de sus autores: “Por esto la Iglesia se ve obligada a condenar la mayor parte de las novelas, y los cristianos, y todos los hombres obrarían prudentemente si desconfiasen de todas en general” (5). Según este criterio, incluso las novelas escritas con la intención de defender los principios cristianos debían ser cuidadosamente observadas, “porque si bien hay novelas que no dañan el corazón ni roban el tesoro de la fe, no las hay por inocentes y moralizadoras que parezcan, que no alboroten la imaginación, engendren tedio por los estudios y el trabajo, vuelvan noveleros o novelescos a los lectores” (15). Y si esta explícita censura llegó en fechas tan tardías como los últimos años del siglo XIX, fue porque recién entonces la cúpula del clero encontró resistencias contundentes a su autoridad. El monopolio que la Iglesia había detentado sobre la educación pública había terminado para siempre.
Al censurar las novelas, la cúpula de la Iglesia católica del Ecuador de finales del siglo XIX se estaba resistiendo al progreso de las ideas liberales, que pocos años más tarde reformaron el Estado ecuatoriano para siempre, incidieron en la educación formal y sentimental de gran parte de la población y cambiaron su visión sobre la cultura y la sociedad de forma irremediable.
En este contexto, resulta por lo menos interesante que ciertos ideólogos conservadores acudieran a las nociones de ocio y productividad para censurar la lectura de novelas. La Iglesia se ponía de esta manera del lado de una sociedad civil entregada a la productividad y eficiencia económica, que el ocio literario —representado por la lectura de novelas y el teatro— presuntamente ponía en riesgo. Evidente paradoja: la productividad, que la novela supuestamente lesionaba, fue una de las ideas que sostuvo el desarrollo del incipiente capitalismo agroexportador que iniciaba en aquella época y que facilitó el triunfo de las ideas liberales que los líderes de la Iglesia tanto temían.
Como lo he demostrado, varios de los primeros documentos escritos en el Ecuador sobre las virtudes y defectos de la novela son edictos de censura y documentos políticos y religiosos, lejanos de cualquier análisis o reflexión estética. Esta campaña en contra de la lectura de los llamados libros perniciosos demuestra el enorme poder comunicativo que ha dado vida a la ficción literaria, especialmente la novelesca, y también el recelo y desconfianza que ha suscitado entre los sectores sociales más conservadores, y por qué la novela ha sido siempre un territorio de disputas ideológicas y políticas.
La historia de nuestra literatura también se encuentra aquí, en estos repertorios documentales usualmente desestimados por la crítica literaria y la historiografía. Los procesos de validación y censura de instituciones como el Estado o la Iglesia inciden directamente en el modo en que entendemos la literatura.
Para continuar estudiando el legado literario de nuestras comunidades culturales y políticas, podemos volver siempre a los archivos históricos. Allí podemos aprender qué pensaban nuestros antepasados, qué leían, qué comían, cómo se vestían, qué delicias les daban placer y qué venenos les infundían miedo.
Notas
[1] Existe una versión en español: Leo Taxil (Gabriel Jogand Pagés), 1888. Confesiones de un ex-libre pensador. Traducido por Trinidad Sánchez Santos. México: Imp. Guadalupana de J. Reyes Velasco.
[2] Seguramente, Mateus se refiere a la obra de Sigismund Storchenau, 1820. Institutiones metaphysicae, Liber III. Venecia: J. Molinari.
[3] Vale la pena corregir la referencia de Mateus, puesto que el Eclesiástico dice en el versículo 28 y no en el 29: “Pon a tu esclavo a trabajar, para que no esté ocioso, pues la ociosidad trae muchos males”.
Lista de referencias
Bonald, Cardinal Louis-Jacques-Maurice [1844]. Lettre pastorale à l’occasion du carême de 1854, contre les mauvaises lectures. Francia: Périsse. En J. Blanchon, Le cardinal de Bonald, archevêque de Lyon: sa vie et ses oeuvres. París: Bauchu et Cie., 1870.
Carrión, César Eduardo. 2020. Las máscaras de la patria. La novela ecuatoriana como relato del surgimiento de la nación (1855-1893). Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador / La Caracola Editores.
Iglesia Católica. Arquidiócesis de Quito (Ecuador). 1886. Acuerdos del congreso eucarístico ecuatoriano. Quito: Imprenta del Clero.
Mateus, Alejandro. 1891. Lectura de novelas 1. Quito: Imprenta de las EE. CC.
Ordóñez, José Ignacio. 1884. Cuarta carta pastoral. Quito: Imprenta del Clero.
Ordóñez, José Ignacio. 1886. Carta pastoral. Quito: Imprenta del Clero.
Storchenau, Sigismund. 1820. Institutiones metaphysicae, Liber III. Venecia: J. Molinari.
Taxil, Leo (Gabriel Jogand Pagés). 1888. Confesiones de un ex-libre pensador. Traducido por Trinidad Sánchez Santos. México: Imp. Guadalupana de J. Reyes Velasco.
![]()
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional
DOI: 10.32719/13900102.2024.56.6
ISSN:1390-0102
e-ISSN: 2600-5751
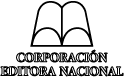
UNIVERSIDAD
ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, Sede Ecuador
Toledo N22-80 (Plaza Brasilia) • Apartado Postal: 17-12-569 • Quito, Ecuador
Teléfonos: (593 2) 322 8085, 299 3600 • Fax: (593 2) 322 8426
© KIPUS: REVISTA ANDINA DE LETRAS Y ESTUDIOS CULTURALES